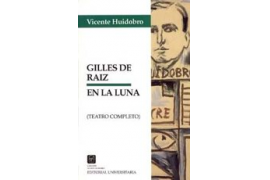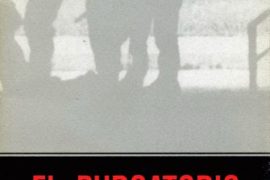Reseña remitida por:
Jonnathan Opazo
Confieso que he bebido y otras crónicas del buen comer (2011)
Jorge Teillier (1935 – 1996)
Fondo de la Cultura Económica
Precio referencial $13.900
152 páginas
En “Genio y digestión” —crónica que aparece recopilada en “En busca del loro atrofiado” (JC Sáez Editores, 2005)— Roberto Merino se pregunta qué zona oscura de la obra de un escritor podría iluminarse al conocer sus aficiones culinarias. En Chile, Neruda y de Rokha han sembrado, además de una profunda y agitada enemistad, sendos mitos en torno a su gusto por la buena mesa. Mientras que el autor de las Residencias ha invadido las generaciones con su “Oda al caldillo de congrio”, el toro salvaje —en el decir de Parra—escribió en su telúrica “Epopeya de las comidas y las bebidas de Chile”, en donde “la empanada fritita, picantoncita y la sopaipilla, que en tocino ardiente gimieron, se bendice entre trago y trago, al pie de los pellines del Bío-Bío”, una geografía poética de las cazuelas y chichas del país.
Otro que también dedicó su tiempo a escribir sobre las bondades de la cocina del territorio —aunque no a poetizarla como los anteriores— fue Jorge Teillier, que a principio de los ochenta plasmó parte de su experiencia por los bares y picadas de Santiago en un suplemento de El Mercurio que estuvo a cargo de Enrique Lafourcade. Esas 19 crónicas son las que el Fondo de la Cultura Económica reúne en “Confieso que he bebido y otras crónicas del buen comer” (2011), libro que se anexa a la extensa obra poética del autor de “Muertes y maravillas” (1971), “El árbol de la memoria” (1961) o “La invención de Chile” (2011), por nombrar algunos.
Pese al contexto específico en que los artículos fueron redactados, las crónicas de Teillier funcionan como una mirada que permanece estática ante el curso de la historia, evocando, por ejemplo, aquellas largas jornadas en la Unión Chica en donde otros poetas de la época como Braulio Arenas, Teófilo Cid y Rolando Cárdenas se daban cita en largas tertulias en donde la literatura y la cerveza formaban la pareja perfecta. Así, y tal como lo señala Díaz Eterovic, el poeta va haciendo uso de su prodigiosa memoria para nombrar a todos los parroquianos que aparecen de vez en cuando por esos rincones.
Y allí suelo ver con alguna frecuencia a Eduardo Molina Ventura, que en el verano llega de “panamá”, así como Jonás llegaba de calañés o incásico “chuyo”. Y al imbunche Rolando Cárdenas; a Hernán Cañas (gran jugador de dominó); a Roberto Araya (autor de El Sorolimido, obra de ciencia ficción); o Enrique Valdés (también cellista de la Sinfónica); a Carlos Olivárez (que ahora bebe exclusivamente y por propia voluntad agua mineral); a Juan Camerón, que es el poeta chileno más parecido físicamente a Dylan Thomas (…).
Pero no sólo Santiago forma parte del itinerario. En “Pablo de Rokha y unas patitas de vaca” se nos cuenta de la ocasión en que el poeta de Los Gemidos visita a los Teillier en su natal Lautaro, degustando con el pantagruélico apetito que lo caracterizaba, las especialidades de Doña Margarita, experta en patas de vaca, pichangas y exquisitas chichas. O en “Balconcillo, barrio bravo de Lima”, en donde se nos muestra, en un lenguaje que está invocando en cada párrafo al gusto y al estómago, parte de la dieta de este caluroso barrio peruano. En otras, en cambio, asoma la faceta de historiador, como en “¿Qué comían los piratas?” o “Bach, el café y el tabaco”, entregándonos incluso la receta de uno de los brebajes que se bebían en altamar en la época de los piratas, que provocan tanta pasión en el poeta:
La tradición nos ha dejado un curioso “ponche de los piratas”, esos héroes siniestros y fascinantes en cuyo honor daremos la receta: 4 litros de agua hervida junto a cuatro cucharadas soperas de romero miché y 2 cucharadas de té seco. Una vez hervida se le agregan ½ libra de azúcar molida y 10 de azúcar bien quemados. Una vez fría la mezcla, se le echa una botella de aguardiente o ron y una hoja de naranjo. Y luego diremos “salud”, sintiéndonos a bordo del Royal Fortune o de la Oxford, rumbo a Puerto Príncipe o Panamá.
Vuelvo a Merino: no sé qué recovecos de la poesía teillieriana podrían verse iluminados a la luz de esta obra acá reunida, especialmente porque su autor se esmera menos en erigir una mitología en torno a sus gustos afines que a rescatar, siempre desde esa voz que evoca al desconocido que silba en el bosque, parte de su experiencia con las comidas y bebidas de Chile. Algo queda más o menos claro: la poesía, en tanto da cuenta de la experiencia del hablante en el mundo, se detiene también a pensar en torno a lo que se come. Muestra de eso son las tres traducciones realizadas por Teillier, también para el suplemento, que se entregan hacia el final del libro de “El vino solitario” de Baudelaire, “En el Bodegón Verde” de Rimbaud y “El Pan” de Francis Ponge.