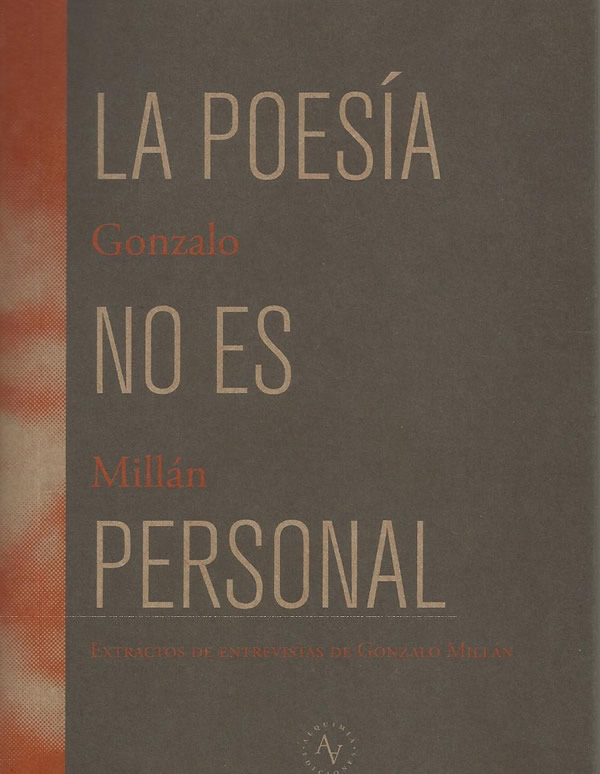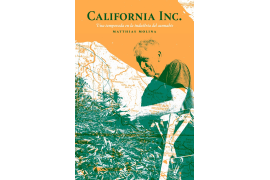Contramarcha (2021)
Contramarcha (2021)
María Moreno
Alquimia ediciones
186 páginas
El descubrimiento de la lectura: puede que sea la fabulación biográfica favorita de las y los escritores. Reconocer y narrar como cronista de la propia vida el encuentro con la lengua materna en su versión impresa, capturada entre tapas, con tipografías llamativas —o no— y hojas gruesas o delgadas que se ofrecen a una sensibilidad que todavía no es secuestrada totalmente por la cultura y sus instituciones.
Ejemplos hay varios y para todos los gustos. Piglia, por ejemplo, anota en sus diarios que el gesto de la lectura le llega como una cuestión física: el niño que imita al adulto que lee. Leer es, primero, un cuerpo que se dispone de cierta forma ante un objeto —«Y yo estaba ahí, en el umbral, haciéndome ver, cuando de pronto una larga sombra se inclinó y me dijo que tenía el libro al revés», escribe en el primer tomo de sus diarios.
En esta novela fragmentaria de formación, María Moreno apunta la escena como el momento de un desvío que la empujaría hacia eso que Juan Cristóbal Mac Lean denomina como puruma: la periferia, las tierras desérticas, el afuera donde moran los parias —«la deriva gozosa entre caídos del sistema escolar». Como en un parafraseo sudaca al Génesis, Moreno nos dice que antes del libro fueron las voces de su madre y abuela, la radio, las vecinitas. El abismo iletrado de nos sonidos.
En esa zona de desvíos, Moreno se pone a pensar en torno a la política de la lengua. Describe su aproximación al lenguaje como un atisbo a la cadencia de las palabras, a su música, que nos enseña a recordar antes que desarrollemos un juicio ordenado y sintácticamente adecuado. A contrapelo de la mitología del intelectual precoz, en Contramarcha nos encontramos con la dilatación del encuentro con el libro.
Sin embargo, con esos primeros rudimentos, Moreno aprovecha de esbozar una pequeña sociología de las clases populares argentinas. Leámosla: «Nunca me ha parecido simple el gesto con que los pobres bautizan a sus hijos con los nombres más extravagantes, a menudo extranjeros. Elizabeth, Jessica, Melinda… Los pienso como una creación artística solitaria (…) uno de los escasos derechos a los que pueden aspirar como creadores: decidir el nombre para un hijo».
De allí que mencione que «un nombre es una novela entera que se puede vivir sin escribirla». Los ensayos de Contramarcha son un repaso biográfico que perfilan un estilo que nos recuerda, en cierta medida, al habla callejera de las crónicas de Lemebel: el fraseo desenfadado, los guiños a la música popular —Gardel me enseñó a leer, dice Moreno—, el lenguaje de los bares argentinos.
Osvaldo Bayer dice que a Walsh lo llamaban «el antiborges». María Moreno podría ser también antiborgeana porque su poética no es la del escritor en la biblioteca, el erudito que recita a Rilke en alemán y se opone al peronismo. En Contramarcha lo que encontramos es una reinvención del flaneo en clave latinoamericana, con su estética del paseante urbano que apunta los modos de vida de nuestras ciudades mutantes.
Podría ser antiborgeana también porque su escritura perfila una erótica de la lectura: «Yo solía recitar, manteniendo los muslos apretados bajo mi bombacha blanca de algodón, que para el existencialismo cada conciencia capaz de lograr su libertad es una perpetua superación de sí misma hacia otras libertades». La enfermedad de la literatura ya no como una cuestión exclusivamente intelectual sino como una potencia que se ramifica al cuerpo entero: por eso habla del oído, de los cuerpos no hegemónicos, para decirlo con sus palabras, que la empujan a buscar sus propias heterotopías: la escuela la nocturna, la calle, la militancia.
Las lecturas de Simone de Beauvoir —El segundo sexo como novela de formación— y los existencialistas nos permiten entender su política literaria: Beauvoir traducida por Viviana Bullrich es más argentina que el sonsonete afrancesado del Cortázar de Rayuela, apunta. Esa lectura a contrapelo de la imposición canónica de autores que hay que leer —mismo asunto con el boom latinoamericano, por ejemplo— es una de las ventajas de transitar en los bordes de la cultura.
Aunque no es un adjetivo feliz, diríamos que lo fresco que hay en la escritura de María Moreno es el compromiso tácito con una vitalidad a la que la literatura con mayúsculas le queda chica. «Me gustaría morir leyendo, nadie escuche en esta declaración la construcción pedante para una mitología intelectual, ya que podría leer cualquier cosa», escribe en las páginas finales del libro: «unas últimas líneas que me transportaran, como siempre, más allá, a las vidas que no son mías».
De ahí que subtítulo tácito del libro sea «novela de mis lecturas»: ahí caben las novelas olvidadas en los estantes de un familiar, los que duermen en el fondo de un cajón de saldos —Cronin, Buck—, la literatura de kiosco y el ensayo académico leído no desde el aula sino desde la mesa del bar. Lecturas salpicadas que salpican y renuevan la tradición subterránea de les escritores donde experiencia y literatura borronean tozudamente sus fronteras o son suturados salvajemente con el estilo inconfundible de su voz.