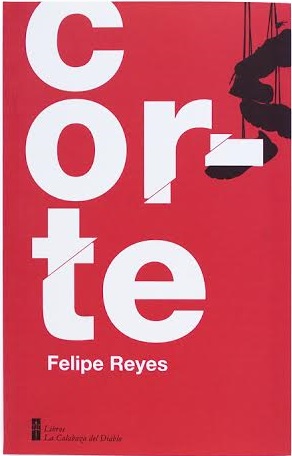UNA ACTITUD ¿O UNA CONDENA?
La etimología de la palabra Bohemio/a (“persona que vive y actúa sin tener en cuenta las normas y convenciones sociales, como un artista o escritor”) señala que procede de Bohemia, nombre de una región checa antiguamente habitada por gitanos; de ahí que una de las acepciones que da la RAE es “gitano”. Sin embargo, la historia demuestra que dicha actitud ha existido siempre y en todos los rincones del planeta. Ya en la antigüedad griega existió un bohemio que, viviendo al día, recorría los campos de Jonia alimentándose de la caridad y deteniéndose de noche en algún hogar generoso sacándole melodías a la lira para narrar Los amores de Helena y la Caída de Troya. Y en la Edad Media continúa la tradición homérica con los trovadores y juglares. Así, la bohemia moderna encuentra antecedentes y catálogos en todas las épocas artísticas y literarias.
Ya en el siglo XIX, a los que prefieren la noche y deambulan por las calles y los bares de París rindiendo tributo al arte y a las emociones, sin ocupación conocida, comienzan a llamarles “bohemios”. Especialmente luego de la popularidad que alcanzara Escenas de la vida Bohemia (1851), la novela Henry Murger sobre buhardillas y cafés parisinos donde se reunían intelectuales y artistas. En ella, el músico Schaunad, el poeta Rodolphe, el pintor Marcel y el filósofo Colline, al borde de la miseria económica, establecen una asociación para afrontar juntos las contingencias de la vida cotidiana, sea cual sea ésta, con la esperanza de que, tarde o temprano, abrazarán el esquivo éxito artístico. La obra no pasó a los anales de la literatura como otras escritas por sus coetáneas/os, pero sí adquirió el aura de un manifiesto. A partir de entonces, una fracción del mundo literario de finales de la era decimonónica y el primer tercio del siglo XX se nutrirían de ese imaginario para establecer las bases de su deambular por las ciudades para narrarlas. La novela de Murger operó como una útil guía para ser y parecer, para indagar en las nuevas manifestaciones artísticas que ofrecía la escenificación de la vida urbana; y que tuvo también su adaptación musical en la ópera de Puccini, La bohème, y sirvió de alegre motivo al cuadro “La vida bohemia” de Alfred Pages.
Antes de su primer libro, Henri Murger (París, 1822-1861) trabajó primero en la sastrería de su padre y luego como oficinista en un estudio de abogados, ocupación que pronto abandonaría para dedicarse por entero a la literatura, lo que indignó a su padre que terminó echándolo de la casa. A partir de ese momento la vida de Murger se convertiría en el prototipo de la vida bohemia, esa que “se halla erizada de peligros, ya que a cada lado está bordeada por dos abismos: la miseria y la duda –anota Murger–. En caso de necesidad [los bohemios], también saben practicar la abstinencia con la virtud de un anacoreta; pero, cuando consiguen un poco de dinero, al instante cabalgan a lomos de las ruinosas fantasías, amando a las jóvenes y bellas, bebiendo los mejores vinos y faltándoles ventanas por donde tirar el dinero.”

EN CUERPO Y ALMA
La mentada vida bohemia siempre se plantearía como un espacio abierto, sin distinción de clases sociales, edades, grupos ni (posibles) ocupaciones. Arthur Ransome, en La Bohemia en Londres (1907), sostiene: “La bohemia puede estar en todas partes, porque no es un lugar, sino una actitud mental”. En ese sentido, la definición puede abarcar distintos fenómenos artísticos y socioculturales de los últimos dos siglos, desde el romanticismo al surrealismo; de los beatniks a los mismísimos punks.
Para los bohemios la mayor preocupación no era tener una casa o ropa elegante, sino mostrarse receptivos frente al mundo, dejar el rol de espectador y dedicarse a la creación, al depósito de sentimientos del arte. Los mártires de la jerarquía de valores bohemia serían los que habían sacrificado la seguridad de un empleo fijo y la venia de su sociedad para escribir, pintar, hacer música, viajar o la vida en comunidad. Muchos estuvieron dispuestos a sufrir e incluso a pasar hambre por sus poco prácticas convicciones. Almas que no establecían vínculo alguno con los superficiales desvelos utilitaristas de los que acusaban a la burguesía. Acaso porque lo que los había llevado a esa indigencia era el horror a dedicar su vida a un trabajo que despreciaban, ellos habían decidió labrar su vida con otros materiales, con esa devoción por el necesario ocio contemplativo de la creación, como en el poema de Lihn: “Ocio increíble del que somos capaces, / perdónennos los trabajadores de este mundo y del otro / pero es tan necesario vegetar./ En cambio estamos condenados a escribir, / y a dolernos del ocio que conlleva este paseo de hormigas / esta cosa de nada y para nada tan fatigosa como el álgebra”.
Baudelaire –contemporáneo de Murger– declaraba que todo empleo que no fuera el de poeta “destruía el alma”; para él, familia, patria y virtud son valores absurdos, lo suyo era ser un enfant terrible, convencido de que la juventud, el atrevimiento y la insolencia podían renovar el arte, mientras debe arreglárselas con sus tres obsesiones: la falta de recursos económicos, su madre y sus poemas, que oscilan entre el dolor y lo divino, entre la rabia y la melancolía, el claroscuro de los sentimientos y las llamas artificiales del infierno; busca escapar de la mediocridad refugiándose en los sueños, esos sueños que el alcohol y la drogas no pocas veces convierten en pesadillas. Quizá por eso cuando apareció su libro Las flores del mal, el gobierno francés publicó un informe señalando que su poesía significaba “un desafío a las leyes encargadas de proteger la moral y la religión”. Su escritura es la de un inconformista que se pregunta por el sentido de la existencia, que anhela un pasado perdido y aborrece el mañana: es un inadaptado que combate las dinámicas de la vida burguesa con dolorosa lucidez.
Stendhal tenía la impresión de que los que mejor apreciarían su libro Del Amor serían los que gustaban de la indolencia y la ensoñación, los que recibían con asombro las emociones que producía escuchar a Mozart o dedicaban horas enteras a caminar, ensimismados en sus reflexiones. Él decía que “había llegado a ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dados por las bellas artes y los sentimientos apasionados”. Una absorción total que daría nombre a un proceso psíquico-emocional que hace al individuo emocionarse más de la cuenta a través del arte, en la contemplación –sobre todo de la pintura y la música– encuentra un gozo interior frente a la belleza dejándolo en un estado febril que puede provocar el llanto o el aumento del ritmo cardíaco, vértigo, confusión e incluso alucinaciones, lo que hoy se conoce como el “Síndrome de Stendhal”.
Su escritura es la de un romántico secreto al que le gustaba ocultarse detrás de la ironía y la fría razón, sus desvelos y esperanzas rehuyen de los aspectos prácticos de la existencia pues la única salvación posible es el amor, la posibilidad de una pasión heroica, esa que inunda Rojo y Negro y La cartuja de Parma, dos de sus más grandes obras.

“La vida Bohemia”, de Alfred Pages, 1885.
SANTIAGO–PARÍS–SANTIAGO
En Chile, el fuego fatuo del oficio literario transformaría a unos cuantos, convenciéndolos de que para ellos sería la única ocupación posible: de Pedro Antonio González a Carlos Pezoa Véliz; de Alberto Rojas Giménez a Teófilo Cid o Stella Díaz Varín, por nombrar a algunos de los que fueron ungidos con el aura del oficio; después de todo “los poetas eran pobres, pero eran los poetas”, dirá después Bolaño. Historias y escrituras que fueron infectados por el efluvio de la creación poética, inmolarse en esa hoguera de la que es imposible salir indemne.
Actitud y paradigma del espíritu bohemio: Alberto Rojas Giménez. A comienzos de la década del veinte del pasado siglo, el poeta quillotano se sentía asfixiado en Chile y añoraba un lugar en donde pudiera vivir en un ambiente apropiado, según él, sin condición de inferioridad social. Rojas Giménez, al igual que Baudelaire, no podía vivir sino como poeta, ninguna otra ocupación le despertaba el menor entusiasmo. En su Autobiografía de 21 años, declaraba: “Analizándome con relación al ambiente, llego a la conclusión harto fácil de que soy un indisciplinado, un inadaptado. A menudo oigo decir de mí: ‘¡Es un pobre diablo!’ Y siempre este juicio lo hallo en boca de quienes han tenido que someterse a todas las fórmulas huecas, a cuanta hipocresía social llena el ambiente, y en quienes el más mínimo gesto de rebeldía o personalidad es imposible”. Y en Hiedra –sus escritos de juventud– declaraba: “No tengo nada. Y sólo ambiciono días que me traigan siempre un poco de amor y de belleza. Y en mi inadaptación, en mi calidad de pobre diablo, yo alzo las pupilas, enciendo las estrellas y abrazo el cielo, la tierra y el mar como si fueran míos”. El poeta esperaba la oportunidad de salir del país por por la divina gracia del azar, “siempre el mejor amigo de los poetas”, dijo Teillier. La oportunidad llegó cuando el consejo de Bellas Artes entrego una beca a su amigo el pintor Paschín Bustamante, y pudo marcharse a París “con dos libras esterlinas amarradas a la falda de la camisa”.

Cuenta la leyenda que Rojas Giménez, luego de renunciar a un cargo de burócrata que había conseguido en el Ministerio de Educación, convenció a Bustamante de que cambiara su pasaje de primera clase por dos de tercera y así viajaban juntos. Antes debía conseguir que la compañía naviera aceptara tal propuesta. Se dice que Rojas Giménez recurrió al alcalde de Valparaíso, a quien amenazó con suicidarse lanzándose desde el balcón municipal si no lo ayudaba en su singular empresa, la que finalmente se concretó.
En sus crónicas de Chilenos En París (única obra publicada en vida en 1930) relata con admiración la vida de los compatriotas que llegaron a esa ciudad y pese a las privaciones y sufrimientos lograron realizar su obra: “Para el artista que cuenta en la mayoría de los casos con medios limitados de lucha, subsistir, hacerse un lugar en esta atmósfera de trabajo incesante es cosa de verídico prodigio”. Sus crónicas son también una idealización de la ciudad francesa, escribe: “Vivir. He aquí un verbo que en París toma caracteres insospechados”. Para Rojas Giménez en París “al artista se comprende y se le reconoce su alto valor en la sociedad”. Sin embargo, el poeta sobrevivió gracias a trabajos esporádicos como caricaturista de parroquianos en bares y cafés o se instalaba en Les Champs-Élysées con un telescopio y por un par de francos los transeúntes podían ver las estrellas.

De vuelta en Santiago, el poeta trató de insertarse nuevamente en el contexto local con la incognita de un desterrado. En el consistente y bello prólogo para la reedición de Chilenos en París de editorial Universitaria, el poeta Jorge Teillier relata que Rojas Giménez “volvía para ser un extranjero en su propia tierra. Su inadaptación, su soledad, se acentuaron desde su llegada. Sentía nostalgia de la bullente vida europea, y lo cercaba la soledad, después de encontrar muertos a amigos muy cercanos. Sintiéndose un ser superfluo”; y en sus cartas admite que “no puede dejar de ser –como él mismo reconoce– irresponsable y anómalo en un medio hostil para el poeta”. Hasta que una noche de otoñó determinó su prematuro final. Su amigo Oreste Plath recordaba así el trágico episodio que encontró al poeta “representando un acto que siempre montaba en los escenarios visitados por los artistas: comprometer la deuda de su consumo con su palabra de poeta; pero en esta ocasión el mozo que lo atendía no comprendió y después de golpearlo y despojarlo de algunas prendas de vestir lo lanzó a la calle una noche de lluvia despiadada”. Una agresión brutal contra un verdadero caballero; pese al precario equilibrio de su existencia y a su disputa con los paraísos artificiales, Rojas Giménez jamás perdía la compostura, atestigua su amigo el escritor Luis Enrique Délano: “sobrellevaba su bohemia con dignidad y era fino aun bebido, en momentos en que a los otros se les cae el vocabulario y la razón”.
Aquella noche de expulsión con paliza y su machucado cuerpo bajo la lluvia, el poeta terminó en el hospital con bronconeumonia, la que a los pocos días lo llevó a la muerte con apenas treinta y cuatro años de edad, el 24 de mayo de 1934.
EN LAS RUTAS DE “LA AMÉRICA ANCESTRAL”
Cuando Marcel Duchamp visitó Nueva York en 1915, describió el barrio de Greenwich Village como una auténtica bohemia: “El barrio estaba lleno de gente que no hacía nada”. Algunos años después, Kerouac se preguntaba por la ciega sumisión de todos los que “cada día, con el cuello de la camisa bien rígido, se obligaban a tomar el tren de las 5:48 de la mañana, para dirigirse a sus trabajos” y cumplir una jornada, acodado en la mesa de algún boliche en medio de una espesa bruma de tabaco, afirmando que “los restaurantes baratos constituyen la palabra final de todos los marginados de la sociedad estadounidense”. La lectura atenta de Dostoievski lo alentaba a persistir en la escritura, mientras se ganaba unos dólares en cualquier trabajo que se presentara. En Nueva York maravilló con el blues y el jazz; reemplaza una alucinación por otra: drogas y budismo. Concluye que “la única enseñanza que podemos obtener es el sonido del silencio”. Ya había encontrado su lugar en la legión de los espíritus libres, de los vagabundos, de los poetas y de todos los que se lanzaran al camino. A los artistas salvajes que decidieron levantarse tarde, prendiendo fuego a sus ropas de trabajo, para ser “hijos de la carretera y observar el paso de los trenes de carga, conscientes de la inmensidad del cielo y sentir el peso de la América ancestral”. Dando carne y sentido al Aullido pop de su amigo Ginsberg, eso de las mejores mentes de su generación, la destrucción y la locura, “hipster con corazón de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial”.
* * *
Vidas-obra (o al revés) de hombres y mujeres entregados en cuerpo y alma a un oficio sin calendarios, horarios ni vacaciones; intervenido, modificado y reformulado a lo largo del tiempo: por la academia, la profesionalización y los desvíos temáticos por preferencia, vocación compartida con otras materias o la urgencia de subsistencia; por los avatares del mercado, su sombra permanente, y la lógica de la “mundialización”. Aún persisten románticos devotos que bregan contra las montañas de clichés manteniendo viva la llama de esa actitud, y que, como en la novela de Murger, asumen una “vida de paciencia y valor en la que sólo puede lucharse revestido con una resistente coraza de indiferencia a prueba de necios y envidiosos, en la que no se debe, si no se quiere tropezar en el camino, abandonar ni un solo instante el amor propio, que sirve de bastón de apoyo; vida encantadora y terrible, que tiene sus victorias y sus mártires, y en la que no debe penetrarse más que cuando se está dispuesto a padecer la implacable ley del vae victus”.