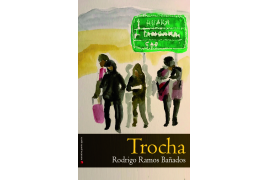Joaquín Escobar (1986) es escritor, sociólogo y magíster en literatura latinoamericana. Es autor del libro de cuentos Se vende humo (Narrativa Punto Aparte, 2017) y del volumen Cotillón en el capitalismo tardío (Narrativa Punto Aparte, 2017) .
Joaquín Escobar (1986) es escritor, sociólogo y magíster en literatura latinoamericana. Es autor del libro de cuentos Se vende humo (Narrativa Punto Aparte, 2017) y del volumen Cotillón en el capitalismo tardío (Narrativa Punto Aparte, 2017) .
De este último volumen, rescatamos el siguiente relato:
La batalla del supermercado
El teléfono de Pérez-Fisher sonó en la madrugada. Atendió molesto, estaban perturbando sus pocas horas de sueño: “¿Pero qué chucha quieren estos proletarios hijos de puta? ¿Acaso no recuerdan que al turnio de Sartre lo matamos hace tiempo?”. El oligarca se levantó enfurecido y, sin ducharse, enfiló al supermercado.
Matilde estuvo durante varias semanas entrando armas al recinto. Las guardaba bajo el estante de las lechugas hidropónicas. Tenía varias pistolas que pertenecieron a Miguel Enríquez y a la Flaca Alejandra. También había cuchillos de caza y una granada. Cuando su turno terminaba, se escondía en los camarines hasta que se fueran todos. Sola en la inmensidad del supermercado, comía pichanga, tomaba pisco, leía a Deleuze, dormía en las ca- mas box spring de Falabella e internaba armas. Al cabo de unos meses ya estaba viviendo adentro del centro comercial.
Pérez-Fisher contactó a Baltazar Perdomo, un exagente de la CNI que ahora trabajaba como guardia de un banco. Perdomo era tartamudo, ufólogo e hincha de Fernández Vial. Entró a la Dina el verano del ‘74. Perdió una partido de pool con un coronel del Ejército y el pago por la apuesta fue ingresar a un comando de vigilancia llamado Desarmando Fusiles. Desde el primer día en la Dina se mostró servicial y contento. Torturaba, fusilaba y violaba, jamás sintió culpa: la banalidad del mal era su ADN. En sus días de franco iba al estadio para ver jugar a su querido Almirante Fernández Vial. Estuvo en todos los clásicos contra Huachipato. Después de un triunfo sobre la hora, Antonio Zaracho, el histórico arquero del Vial, se acercó hasta la reja y le regaló su polera. En el Informe Rettig, muchas víctimas que pasaron por La Venda Sexy aseguraron que uno de sus verdugos usaba una polera aurinegra. Pasaron los años y nunca se descubrió quién era. Jamás se llegó a la más cruda de las conclusiones: Perdomo torturaba con la polera embarrada que una noche de sábado le regaló el golero sureño. Cuando retornó la democracia quedó cesante. Los civiles cómplices de la dictadura que se agrupaban en partidos políticos le dieron la espalda. El contexto lo moldeó, lo configuró, y ahora que las condiciones habían cambiado, ya no servía. Recién en 1994 volvieron a contactarlo milicos retirados que buscaban protección. Fue así como conoció a Pérez-Fisher.
Matilde leía a Gramsci y limpiaba armas en la inmensidad del centro comercial. Llevaba meses en esa rutina. Estaba preparando todo para que, en el momento menos esperado, centenares de proletarios llegaran a tomarse los pasillos del mall. Matilde estudió Filosofía en la Academia de Humanismo Cristiano. Obtuvo las mejores notas de su generación. Fue becada e hizo una tesis magistral sobre Althusser que le valió un reconocimiento nacional. Después de terminar la carrera, no encontró trabajo. De nada le valió tanta lectura. Resignada, entró a trabajar en la sección de fiambrería del supermercado. Entre quesos y jamones, masticaba su rabia.
Pérez-Fisher era el accionista mayoritario de la universidad donde estudió Matilde. En su juventud fue GAP de Allende, pero un par de años después entró a estudiar Ingeniería Comercial en Beauchef y se olvidó de toda retórica marxista. Entendió el negocio de la educación y, sin ningún tipo de escrúpulos, se llenó los bolsillos de plata. Fue accionista mayoritario de una AFP, compró líneas áreas y fundó un banco. Su última inversión era un hipermercado en el sector oriente de la capital.
Una noche de primavera, Matilde fue sorprendida durmiendo en un box spring de Falabella. La pilló una nochera haitiana que llevaba tan solo semanas en Santiago. Se llamaba Ofranicka. La movió con su luma pensando que estaba muerta, pero Matilde, con un ágil movimiento, sacó de su almohada una pistola y le apuntó. En un castellano mediocre, Ofranicka le pidió clemencia. Ella bajó el arma. Le ofreció pisco. Comieron pichanga. Se dieron un beso. Se sacaron la ropa. Ofranicka la abrazó y le contó acerca de su realidad de inmigrante. Los vejámenes que tuvieron que pasar para entrar a Chile. Los golpes en los ojos, las platas robadas, el comer excremento, el caminar descalza sobre cenizas. Se durmieron horrorizadas, pero despertaron abrazadas y felices. Quedaba media hora para que abrieran el mall: aún había tiempo para seguirse robándose besos.
La noche siguiente, Matilde le propuso a Ofranicka trasladar a toda la comunidad inmigrante al shopping: debían tomarse los medios de producción de quienes los habían convertido en cosas. Después de su jornada de trabajo, Ofranicka bajó hasta los cités que rodeaban la Estación Mapocho. Reunió a la comunidad en una plaza cercana y arriba de una silla les habló de tomas de terrenos. Les habló de recuperación de espacios. Les habló del porvenir. La escucharon respetuosamente. En menos de una hora armaron sus bolsos. Matilde los esperaba con una sonrisa en la boca: al fin había encontrado a quienes tanto había buscado.
Llegaron hasta el mall haitianos, colombianos y peruanos. Tenían hambre. Tenían frío. Tenían rabia. Eran cientos y podían llegar a ser miles. No llevaban más que un bolso con sus pertenencias; un par de calzoncillos y alguna que otra peineta. Esperaban alguna señal mientras compartían cigarros. Cerca de la medianoche, estando ya un tanto adormecidos, recibieron la orden. Matilde abrió las puertas de los camarines y los hizo pasar. Las luces los cegaron en forma momentánea, pero pronto se relajaron y se acomodaron dentro del supermercado. Mientras Matilde les hablaba de Guevara, de Chomsky, de Lacandona, ellos miraban televisión, se probaban zapatillas, comían hamburguesas, lavaban su ropa. Al principio nadie le prestaba atención, pero una noche de lunes, en la sección de menaje, Matilde hizo una clase abierta donde pedagógicamente explicó los conceptos fundamentales del marxismo ortodoxo. Fue entonces cuando consiguió la atención de la comunidad migrante. Florecieron la reflexión, la crítica, la opinión, y en la sección de fiambres circulaban fotocopiados los libros de Ernesto Laclau. Después de semanas de lecturas, Ofranicka decidió encarar a Matilde:
—El marxismo ya es algo añejo. Hay que hacerle modificaciones acordes a los tiempos que corren, en la Unión Soviética ya se demostró que fue un fracaso.
—¿Ah, sí? ¿Y qué propones?
—El feminismo, esa es nuestra salida.
—El feminismo es una preocupación burguesa. No es una lucha de nuestra clase. Nada que ver con nosotras, las eternamente olvidadas. Las feministas occidentales confunden la batalla y se llenan de cotillón, son incapaces de ver al verdadero enemigo. Ellas no se dan cuenta de que la mujer indígena es triplemente excluida: por su condición de india, por su condición de pobre, por su condición de mujer. La patrona de tez blanca, que vive rodeada de sirvientas y se llena la boca hablando de El segundo sexo, es incapaz de entender la condición en que habitan sus subordinadas. Son burguesitas de tacos altos que siguen sin entender el problema, Ofranicka.
Entre los migrantes corrió el rumor y, noche tras noche, llegaban hasta el shopping familias completas. Podían tomar lo que quisieran de las bodegas y debían abandonar el lugar antes de que amaneciera. Se organizaban comités y asambleas. Cada espacio cumplía una función, nada estaba liberado al azar. En el pasillo 13 dormían los niños; en el 15, los ancianos. En el pasillo 33, se leía a Guattari; en el 11, a Foucault. En el pasillo 17 se armaban partusas. Muy pocos lo sabían, pero debajo de las lechugas hidropónicas seguían escondidas las armas.
La cosa se les escapó de las manos cuando celebraron el cumpleaños de Ofranicka. Lo que solo serían unas cervezas terminó en una borrachera devenida en bacanal romana. Las cumbias y los pitos los llevaron a bailar en la azotea del centro comercial. Los vecinos reclamaron y llegó la policía. Una patrulla no fue suficiente. Pidieron refuerzos para ingresar al shopping, porque todas las puertas estaban bloqueadas. El oficial a cargo del operativo decidió llamar a Pérez-Fisher. Eran las tres de la madrugada, se iba a emputecer, pero se trataba de una emergencia: se habían tomado su centro comercial. Pérez-Fisher no dudó y llamó a Baltazar Perdomo.
Matilde le ordenó a los migrantes que fueran hasta sus puestos de combate. Les entregó armas y cascos; la granada la metió en un bolsillo de su chaqueta: no descartó que en un par de horas pudiese convertirse en su mejor aliada. Estaban agrupados, listos para el enfrentamiento: debían defender con su vida el espacio que habían logrado. Muchos no sabían manejar fusiles. Había más ímpetu que instrucción y las condiciones no eran las idóneas por lo que, después de pensarlo mucho, Matilde llamó a Kalinski y Lujambio, dos amigos que, a esas inoportunas horas de la madrugada, podían darle una mano.
Lujambio y Kalinski eran detectives retirados. Amigos personales de Muammar Gaddafi y exguerrilleros del EZLN, dueños de poncheras considerables y alejados de cualquier épica revolucionaria, follaban con una pelirroja de tetas operadas cuando sonó el celular. Dudaron en contestar. Sabían que un llamado de Matilde era un re- torno al pasamontañas y a El Capital y ellos ya no estaban para ese tipo de pajas. Desde hace algunos años trabajaban en el porno. Un implante de penes los llevó hasta un set de grabación. Decidieron seguir follando y no darle importancia a las insistentes llamadas de Matilde, pero la pelirroja estaba desconcentrada y les pidió que por favor contestaran. Escucharon la propuesta. Lujambio preguntó por el pago, pero Matilde no respondió. Kalinski le quitó el teléfono e insistió, pero Matilde guardó silencio. Cuando los detectives iban a colgar, Matilde mencionó a Pérez- Fisher y a Baltazar Perdomo.
Kalinski pasaba toda las noches cuchareando paté y viendo películas de vaqueros. Estudió Medicina en la Unión Soviética y entró al MIR en marzo del ‘70. Atlético y esbelto, practicaba todos los días deportes: decía que en la revolución no podía existir el sobrepeso, se debía tener un cuerpo entrenado para combatir al fascismo. Desarticulado el MIR, se exilió en Libia. Fue guardaespaldas de Gaddafi hasta que se enamoró de su hija menor. No quiso dar batalla: con la certeza de que sería un amor fallido, volvió a Chile en la primavera del ‘81. Se instaló en Viña del Mar y todas las madrugadas salía a recorrer la Laguna Sausalito. Fumando y añorando, pretendía olvidarse en otras caderas de la hija del presidente libio. La resistencia chilena dejó de ser una preocupación para él, sus días los pasaba entre mariscales y novelas de El Séptimo Círculo. Fue en un boliche de pescadores donde conoció a Ismelda, la mesera que atendía el local. Después de meses pololeando, ella le dijo que militaba en el FPMR y que estaban planeando un atentado contra Pinochet. Él también confesó su pasado guerrillero. Le contó que estuvo preso en el Estadio Chile y que fue la última persona que vio con vida a Víctor Jara. Segundos antes de que lo reconociera un general del Ejército, Jara le pasó un papel donde estaba escrito su último poema. Kalinski lo guardó entre sus calcetines y lo sacó de Chile. En el extranjero jamás contó que el poema era de Víctor Jara; lo hizo pasar como suyo y eso le valió un efímero reconocimiento entre los poetas exiliados latinoamericanos. La relación que tenía con Ismelda terminó la noche en que los sicópatas de Viña la asesinaron. Cuando volvía a su casa, después de su turno en el boliche, dos hombres la subieron a un lujoso auto. Apareció muerta en Playa Ancha con sendos cortes en el cuello. Rabioso y vengativo, Kalinski se propuso encontrar a los asesinos. Seguía el caso por la prensa y caminaba por la madrugada viñamarina, dispuesto a esperar. Los pilló en la Laguna Sausalito, mientras atacaban a una pareja que tiraba dentro de un auto. Kalinski y los sicópatas se agarraron a balazos. El detective logró herir a uno en el brazo, pero los criminales, conocedores del lugar, corrieron hacia el estadio de Everton y desde una tribuna dispararon. Kalinski pudo advertir que ambos eran altos y rubios, debían rondar los cuarenta años. Sabían manejar armas, se notaba instrucción militar. De un salto los violadores entraron a la cancha. Corrieron hasta los camarines y se perdieron. Kalinsky no fue capaz de darles captura, pero en el suelo encontró una tarjeta que decía: Federico Pérez- Fisher, abogado.
Lujambio era misógino, cocainómano e hincha de Na- val de Talcahuano. Durante la dictadura se infiltró en la Dina para sacar información y advertir a la resistencia de los próximos asesinatos que cometería la policía de Pinochet. Para que los milicos no sospecharan, se reunía con Miguel Enríquez en el estadio Santa Laura. Domingo tras domingo, en el minuto quince del partido, se juntaban en el baño vacío. Mientras meaban, Lujambio le recitaba toda la información que había podido rescatar. Avisó oportunamente sobre el atentado que quisieron realizar contra Gladys Marín en un coche bomba. Avisó que el Fanta era un traidor. Avisó que la calle Santa Fe era un lugar muy poco seguro para el máximo dirigente del MIR. Nunca se supo cómo se enteraron de que Lujambio era un infiltrado. Se dice que lo delató la Flaca Alejandra en una sesión de tortura, pero siempre fueron rumores. En las semifinales de la Libertadores del ‘75, la Dina llegó hasta Santa Laura. La Unión Española disputaba su paso a la final contra Rosario Central y todas las mentes estaban puestas en el cotejo. A Lujambio le hicieron una encerrona en el baño. Mientras se jugaba el partido, era salvajemente golpeado; mientras el guatón Santibáñez daba instrucciones, le hacían un submarino; mientras Juan Machuca desbordaba por la derecha, le pegaban culatazos; mientras Spedaletti gambeteaba, lo retorcían con un alicate. En el entretiempo lo llevaron hasta La Venda Sexy y estuvieron torturándolo por dos meses sin darle ningún día de descanso. La noche de Año Nuevo se escapó mientras sus carceleros celebraban con putas y coñac. Sin saber cómo, llegó hasta la embajada de Holanda; ese fue el kilómetro cero de su exilio.
“¿Qué tenemos que perder? Nosotros somos el 99% de la población. Somos la gran mayoría y estamos en su terreno. Nosotros, proletarios y proletarias, perdimos nuestra condición de clase durante la dictadura. Los milicos nos convirtieron en sujetos que consumen y viven en guetos; es lamentable, pero muchos de nosotros también tenemos un gueto en la cabeza: un cerco electrificado que no nos deja avanzar. Nos convirtieron en amigos de la obesidad y la tarjeta de crédito. Amigos del reality y del tarot. Éste es el momento de la insurrección y la rebeldía. Tenemos que defender el mall. Tenemos que defender nuestra conquista. Tenemos que defender nuestra toma como se defendió Vietnam. La lucha armada es el camino, porque si en Chile el voto sirviera para algo, hace rato que ya lo hubieran prohibido. Levantemos los fusiles y demos cara con la certeza de que la democracia representativa está sobrevalorada”, gritaba Matilde. Los extranjeros la escuchaban embobados, parecía una miniatura de la Comandante Tania escapada de un Kínder Sorpresa.
Un grupo de haitianas se posicionó en una juguetería del quinto piso. Escondidas entre robots y rompecabezas, decidieron defender la azotea del centro comercial. Por una rendija vieron entrar a un comando del Ejército. Tenía la cara pintada y un cuchillo entre los dientes. Ofranicka le disparó en ambos muslos. Cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Lo llevaron inconsciente hasta el patio de comidas. Sobre una mesa lo cortaron en rebanadas. En las cocinas del Burger King, metieron las lonjas en una plancha freidora y lo convirtieron en com- bos whopper. Cuando estaban por servir la cena, llegaron Lujambio y Kalinski. Fueron vitoreados por el ejército de trabajadores. Brindaron a su salud y levantaron sus armas. Se comieron las hamburguesas con rapidez, con esa voracidad que da el hambre del que sabe que mañana cenará en el infierno.
Apostados afuera del centro comercial había bomberos, policías y milicos. Armados hasta los huesos. Tenían bazucas usadas por los escuadrones de la muerte y pistolas de Patria y Libertad. La prensa hablaba de terroristas haitianos manejados por células cubanas. Los vecinos se apostaron en los alrededores con sus teléfonos en mano: la masacre sería televisada.
Pérez-Fisher le propuso a los militares hacer un túnel que conectara la casa de algún vecino con el centro comercial. Debían emerger desde la tierra, como los topos, para así pillarlos por sorpresa. Las fuerzas represivas estaban cavando cuando Lujambio y Kalinski las divisaron desde la ventana. Pusieron en aviso a Matilde y salieron del mall por un escondite secreto. Se mimetizaron con la multitud de vecinos que a esas horas de la noche estaban ávidos de violencia. La excavación crecía a pasos agigantados, una máquina silenciosa perforaba la tierra en forma horizontal. Cuando los ingenieros le dijeron a Pérez-Fisher que estaban justo abajo del shopping, llamó a un grupo de comandos para que pusieran dinamita. En tan solo segundos, el mall estalló en pedazos.
Pérez Fisher y Baltazar Perdomo huyeron en una Hum- mer. Lujambio y Kalinski se subieron al Fiat en el que habían llegado y salieron en su búsqueda. A más de cien kilómetros por hora, en un Santiago durmiente y herido, una loca y anacrónica persecución tuvo lugar en la avenida Kennedy. Baltazar Perdomo apareció por el techo corredizo de la camioneta y disparó una ráfaga de metralleta a los detectives. Ningún disparo dio en el blanco, todos se perdieron en la oscuridad de la noche. Kalinski intentaba no perder el control del vehículo mientras Lujambio, armado con una Smith & Wesson, descargaba un cartucho completo de balas en la camioneta del oligarca. A pesar de que impactaron los vidrios, ningún disparo logró herirlos. Los autos avanzaban con furia: en la persecución había ideología. Pérez Fisher soltó unos cuantos miguelitos; Kalinski, astuto al volante, los esquivó. Los dos vehículos eran parte de un Mario Kart de la revolución, un circuito de Need for Speed entre explotados y explotadores. Desde ambos vehículos emergían insultos y amenazas. Perdomo besaba un pin con el escudo de Fernández Vial, Lujambio lamía un pin con el escudo de Naval de Talcahuano. Doblaron por Pío Nono hasta el cerro San Cristóbal. Bordeando el precipicio, aceleraban: ninguno quería dar la batalla por perdida. Pérez-Fisher y Perdomo se bajaron de la Hummer y subieron a un carro del teleférico. Los detectives los siguieron. A lo lejos parecían niños jugando con pistolas de agua. El teleférico se movía como un péndulo, el miedo invadía el ambiente. El vértigo doblegó a Pérez-Fisher, quien asomó su cabeza para vomitar un líquido anaranjado que cayó hacia el vacío. Lujambio intentó disparar, pero la pistola se atascó. Hábil y experimentado, Baltazar Perdomo sacó su revólver y dio en el sujetador del carro enemigo. Los detectives cayeron al vacío, sus cuerpos nunca fueron encontrados. El oligarca abrazó a Perdomo; después de agradecerle, le dio un balazo en la cabeza y saltó al vacío con un paracaídas.
Nunca hubo nunca una placa, ni un galvano. Nadie recordó a Matilde. Nadie habló de Ofranicka. Nadie se detuvo en los haitianos. Más de trescientos proletarios murieron calcinados y la noticia se tapó.
Todavía, entre el aceite y el vinagre, está escondido un libro de Gramsci.