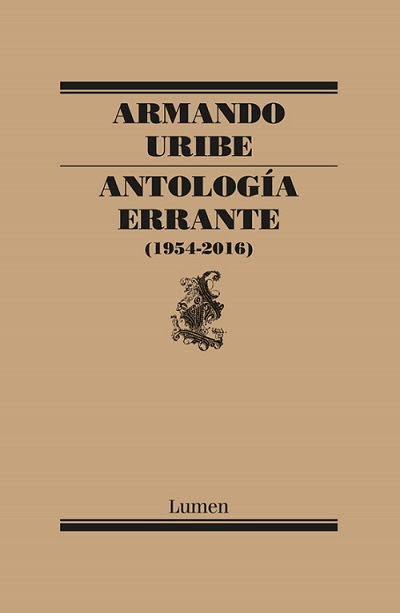
Reseña por:
Pablo Cabaña Vargas
Antología errante
Armando Uribe
Editorial Lumen
ISBN: 978-956-8856-55-7
225 Páginas
La imagen que nos hemos formado de Armando Uribe Arce ya de por sí es profundamente poética: solo y recluido en su departamento del Parque Forestal, siempre de terno, desdentado, fumando sin parar, despotricando contra todos, elegantemente aburrido, mirando la ciudad desde una altura tímida, desdeñosa y crítica, haciendo de su verso “odio lo que odio, rabio como rabio”, un verdadero manifiesto vital.
En el epílogo de este volumen se nos explica que toda antología es subjetiva, y que ello es una virtud, pues, contrariamente a lo que se puede creer, ese rasgo no es contradictorio con el buen gusto y sobretodo con la finalidad de exhibir de manera fidedigna la obra de un autor, la que, en el caso de Armando Uribe, muestra una asombrosa coherencia durante un período de casi 70 años, desde la adolescencia y sus primeros escarceos religiosos y eróticos, pasando por sus vivencias en el exilio y el retorno a la patria, la nunca superada viudez y su reclusión voluntaria.
Si abrimos esta antología en cualquiera de sus páginas, nos encontraremos con los temas que angustiaron desde siempre al autor: la muerte (sí, sobre todo la muerte), la relación con la divinidad —desde la mirada de un católico más temeroso que irreverente—, el amor platónico por sobre el carnal y la duda existencial respecto al valor de esta vida y, también, de los balbuceos que de tanto poner por escrito con porfiada insistencia alcanzan la denominación ilustre de poesía (“no es más que como sale, secreción del cuerpo que intenta pasar por obra de psique o alma; pero es carnal”).
Un par de poemas que son una verdadera carta de presentación:
“¡Jovencito! Yo nunca he sido joven, lo que se llama joven. Como un viejo de cinco años de edad meditaba en la muerte revolviendo una poza con un palo.
(A los quince, a los veinte, a los veintiocho revolvía una poza con un palo).
Parecido a mi abuelo, con su abrigo me paseo gravemente por mi pieza a los doce años. Leo las cartas de Lord Chesterfield.
El resultado es éste: a los treinta y cinco años estoy tendido en la cama de mi pieza y soy mi propio abuelo”.
Los motivos del hablante son amargos y pesimistas, y el tono es de moderada pero firme desesperación, ya sea por no lograr la plenitud amorosa —o una vez alcanzada perderla, al fallecer su esposa Cecilia—, por no poder morirse pese a su deseo, o no acceder a la salvación debido a sus oscuros deseos y constantes anhelos de muerte, buscando convertir esa visión del mundo tan personalísima en algo que valga la pena de ser leído, entendido y admirado.
“Yo que morir quería ahora tengo miedo de la eterna mujer llamada muerte con encajes negros y manos macilentas. No me cierra los ojos, se sienta en una silla y me teje y desteje”.
“Cuando me muera no habrá flores de palabras ni de naturaleza / yo lo que quiero es que haya yuyos secos, cacofonías de esas que sobre los restos mortales hacen las abejas y tarros en conserva en que no queda mucho”.
“Yo quisiera morir, como me corresponde dada mi edad, las pocas ganas que tengo de seguir, los versos malos que sigo pergeñando cual pergenio, mi desesperación de no (tener) ser genio sino majaderear repitiendo diversos lugares más ubicuos que comunes, o locas frases hechas. Y nadie me responde”.
Si bien esa tenaz coherencia puede no ser siempre una virtud (tanto hablar de la muerte y de la tragedia que implica que no llegue nunca a tocar su puerta tiende a aburrir), siempre aparece providencialmente una frase final ingeniosa, una nueva mirada acerca de esa fatigosa espera y una forma renovada de bautizar al paso definitivo, lo que permite continuar la lectura de este verdadero diario de paso hacia la muerte.
Armando Uribe se quejaba, que no es otra cosa que una forma oblicua de jactarse, de haber sido vetado por la cultura oficial concertacionista, por tratarse de un personaje incómodo, crítico del pacto noventero y profundamente resentido por estos nuevos ricos que se crearon al amparo del modelo. Sea cierto o no (paradójicamente, ese régimen le concedió el Premio Nacional de Literatura el año 1994), tal queja demuestra que Uribe Arce siempre estuvo en un estado de desasosiego —con su infancia, con el pudor y el miedo ante el abismo del amor físico, con el destierro y las posibilidades de su arte—, actitud que mantuvo luego de su regreso al país y posterior encierro en su departamento, lo que pone de manifiesto que el poeta nunca se acomodó ni dejó de lado sus viejas creencias y banderas para medrar o sentirse parte de un colectivo, optando, por el contrario, por rabiar y escribir “con terno, peinado y con cara de espectro, idéntico a mi verso”, y, sobre todo, por abrirse con descarnada sinceridad y no poca autoflagelación.
“De todas las personas que en este mundo existen elijo sola y únicamente a quien más conozco: soy yo mismo el más odioso y odiado; y basta: miren al ocioso cuya pasión (en cama) es la flojera en paz y que se queja si…lo visitan o visten”.
“No fui el de gran talento y, mucho menos, genio, ni me atreví a tener ese deseo; quise extraer belleza de lo feo y de la estupidez sacar ingenio. Nada me fue posible -estupidez sí que sí, con fealdad esto es”.
Sería caer en el simplismo y en la ingenuidad pensar que la actitud del poeta hacia su labor es de permanente duda, o derechamente de repulsión, pues luego de leer esta antología, queda la sensación de que su mirada es de suave escepticismo, ya que si bien su primera reacción es de absoluto descreimiento acerca de la posibilidad de trascender aunque sea mediante una frase o un verso o, siendo optimista, un poema completo, el hecho que siga escribiendo hasta su actual estado de recluida senectud —“… encerrado en esta pieza / donde duermo de noche, leo y escribo diurno, las tonterías del sueño nocturno, las necedades obvias, como reza mi emblema: Invento lo que he sido”—, permitió que el autor, mientras perseveraba en convocar y anhelar la muerte, simultáneamente se consagrara en vida y para goce de quiénes lo sobrevivirán, como un representante originalísimo y de inequívoca voz en la gran marcha de la poesía nacional.
