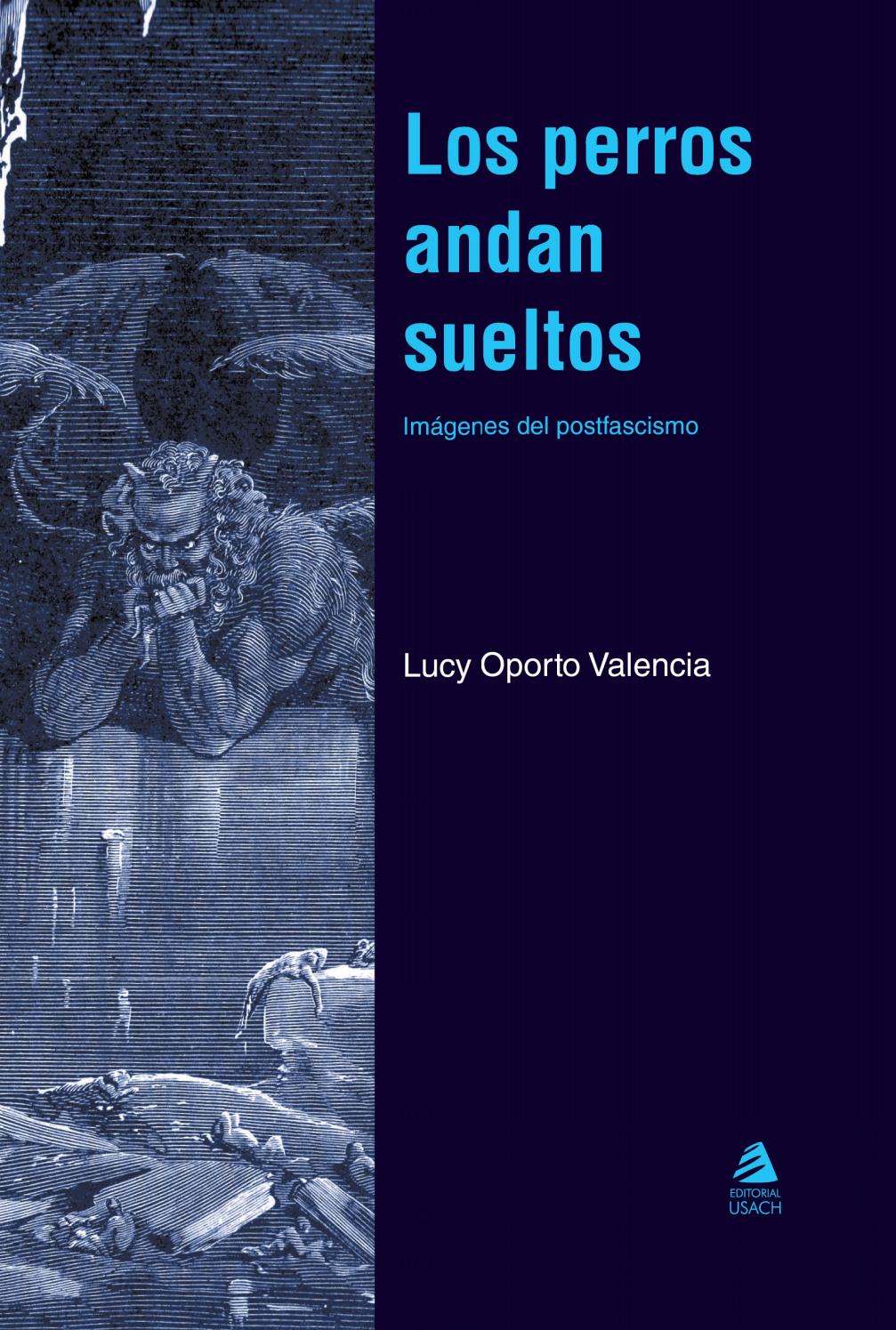
A un año del 18-0:
Apuntes críticos sobre Los perros andan sueltos, imágenes del posfascismo a la luz del intercambio Oporto-BifoPor Rodrigo Fernández (Curicó, 1983)
«En el comunismo se podrá, perfectamente, ser infeliz».
Carlos Pérez Soto
Comencé este libro hace bastantes años, sin saber quién era la autora. Me convocaba, en ese momento, la rudeza del índice, el título y la imagen de la portada; en ese mismo orden, diría. Hace algunos meses supe de su interpretación bastante sesgada —por no decir derechamente policial— del estallido social a través de un intercambio de columnas con el filósofo italiano Franco Berardi [1], entonces apuré la lectura y junté mis apuntes, incentivado, sobre todo, por aseveraciones como ésta:
«A estas alturas, las legítimas reivindicaciones sociales en materia de pensiones, salario mínimo, transporte y demás, no son más que excusas, banalizadas y políticamente correctas, que encubren la violenta avidez inherente a los prestigios de la sociedad de consumo, incluida la administración de vínculos utilitarios calculados en vistas a lo conveniente. La dimensión social de gravísimos hechos —sabotajes, saqueos e incendios, y la tortura moral causada por éstos—, cuyos efectos permanecerán largamente cuando las marchas y concentraciones “pacíficas” y “familiares” se acaben, no es considerada. Pues se trata de hechos poco reconocidos en todo el peso de su realidad. Lo políticamente correcto es ignorarlos en favor de una pretendida comunidad política preocupada sólo por la represión policial y sus fatales consecuencias, como si aquéllos fuesen ficciones manipuladas por una televisión para descerebrados».
Las comillas irónicas, la alusión a lo políticamente correcto como manto opresivo, la nula ponderación de las violencias en relación a los agentes que las cometen, el tono de minoría silenciosa que suele usar nuestra derecha sobrerrepresentada; no parecía ser la autora que estaba leyendo. Sus opiniones sobre la revuelta chilena no cuajaban con su férrea defensa de Violeta Parra (Cap X. La marca histórica de la obra y las percepciones de lo siniestro) ni con su lectura de la Concertación como «una desanimación planificada a largo plazo». Terminé de leer este libro buscando dar con algo que explicara ese salto -desde un diagnóstico radical de cierto neoliberalismo cultural hacía su desoladora interpretación del estallido- pero, salvo una poética de la aniquilación cívica, no encontré nada. Si bien es cierto que Los perros andan sueltos anticipa el tono lapidario de sus últimos dichos, en modo alguno propone algo así como un fundamento. Afirmar que «la unanimidad rara vez es portadora de verdad pues constituye un fenómeno mimético y por lo tanto, tiránico» es, más que un fundamento, un ánimo o una predisposición pues, ¿acaso no somos nosotros mismos, hoy, en tanto pueblo que es función actualizable antes que sustancia pura, quienes hemos vuelto a poner a la totalidad sobre la mesa bajo la exigencia de derechos sociales básicos?
La continuidad concertacionista del fascismo y sus consecuencias culturales establecidas desde un comienzo del libro, junto a la interesante elección de referentes que van guiando su crítica certera de la destrucción interior de Chile (Armando Uribe, Pasolini, Violeta Parra, entre otros), lo llevan a uno a suponer cierto diagnóstico común del presente, sin embargo —y a la luz del intercambio de columnas previamente mencionado—, las conclusiones de Oporto extreman su filo, que apunta a los insurrectos mismos: «La crisis social actualmente en curso no es un trasunto de la brotación incipiente de una nueva forma de vida debida a una auténtica transformación espiritual, ni una recuperación de auténticos y elevados valores humanos y culturales —si aún cabe invocarlos o declarar su existencia—, sino una impostura insurreccional, cuyo horizonte último y subyacente es la satisfacción de las apetencias de la sociedad de consumo y su barbarie: tener, poseer, destruir». La mercantilización, la competitividad y la depredación lo han infectado todo. En connivencia con la cultura hedonista, nos hemos dejado cooptar, festivamente, bajo la ilusión de ya haber vencido el mal. El pueblo ya no es tal. Nunca podrá volver a serlo. El lumpenfacismo triunfó. Nada se salva, o quizá lo que se salva es innombrable.
Y éste es, para mí, uno de los primeros problemas: Su categoría de lumpenfascismo, además de omitir las variadas y proliferantes manifestaciones, resistencias y colectividades que podrían situar con más justeza sus objeciones, discute con una crítica al marxismo del siglo pasado parecido a como lo hace la derecha, es decir, suponiendo que quien lucha lo hace porque quiere el paraíso terrenal mañana mismo y, además, sabiéndose portador de alguna extraña especie de virtud conectada a lo inexorable de la historia. Como si fuese imposible ser una persona más bien mediocre y aún así estar listo para sumar y empujar junto a la multiplicidad de biografías que componen al prójimo. Como si, por decreto ontológico, todo intento de comunidad debiese pasar por la aduana psicologicista de las intenciones alineadas y transparentes y hubiera que, necesariamente, cambiar la vida y luego el mundo, en ese orden, solo en ese orden y sin ambular.
«¿Es que de pronto se volvieron buenos, solidarios, responsables de sí mismos, nobles y autoconscientes?», se pregunta Lucy Oporto, y uno no puede sino responder que es irrelevante, porque cuando llenamos las calles no lo hacemos en tanto suma de individualidades virtuosas y porque, a fin de cuentas, el estallido, revuelta, o como quieran llamarle, no es el reflejo de una suma concertada de potencias, sino más bien la constatación caótica de una acumulación de impotencias comunes. En esa misma línea psicologizante, Oporto escribe que «la suposición de que ahora ese ejército de consumidores haya adquirido de pronto dicha conciencia, carece de toda credibilidad». ¿Pero qué es lo que hay que creer y a quiénes? ¿A qué clase de sujeto subversivo angélico apela? ¿O es que acaso necesito que quien esté junto a mí sumando fuerzas para ejercer el estratégicamente negado derecho a la legítima protesta sea alguien que nunca se haya cortado para sí mismo el trozo más grande de la torta, alguien que no tenga en mente comprarse un televisor más grande con el 10%, alguien que, cuando festeje, lo haga más allá del «nacionalismo espurio, estridente y futbolístico» y lejos de «el ruido ensordecedor, el plástico, la vulgaridad y el exhibicionismo en todas sus formas», para ponerlo en sus propios términos? La crítica de Oporto a la sociedad de consumo es atendible, sobre todo cuando se aplica a aquellos que supuestamente derrocarían un modelo que aún, a duras penas, sostienen. El error, a mi parecer, es la inoculación infinita de tal sospecha, la devaluación de toda comunidad a mera muchedumbre.
«Todo aquel que pertenece a la masa porta en sí un pequeño traidor que quiere comer, beber, amar y ser dejado en paz» escribe Canetti en Masa y poder. Y podemos, por qué no, partir desde ahí mismo: se sintió bien volver a encontrarnos, pero tampoco es que esa experiencia nos haya cambiado por completo. No sólo no fue así para muchas personas; no es necesario que haya ocurrido a ese nivel, diríase, espiritual. La épica, compartida o no, no requiere ser respaldada por una plaga de epifanías. El Negro matapacos, la Tía Pikachu y la atiborrada emergencia de símbolos no son una credencial anímica que sirva para ingresar o ser expulsado del club. Empujan bien y cohesionan, pero no son el contenido por sí mismo. Leer el Chile despertó en su literalidad —el loop sonoro, el cántico y su ebriedad, el jingle escindido de su contexto expresando una verdad—, es absurdo; tanto o más que jugarse la legitimidad basándose en los sabotajes, saqueos e incendios (silenciados y desplazados desde una lectura políticamente correcta, según Oporto). Que existan sujetos indiferentes o apáticos ante tal narrativa y que, pese a ello, mantengan un compromiso con la dirección radical propuesta a partir de ese viernes dieciocho, no es en lo absoluto una contradicción. Lejos de manifestantes interiormente reconvertidos, es cierta textura de masa la que nos convoca. Toda sociología es posterior y, si acaso hay épica, es a la manera en que lo entiende Simone Weil cuando afirma que «un héroe es una cosa arrastrada tras un carro en el polvo».
Pero la violencia. La bendita violencia. La —lamentablemente— periodística violencia. Escribe Oporto: «La guerra privada entre los encapuchados y la policía se ha convertido en un oscuro centro autorreferente, cuya mezquindad organizada persevera ávida de plenos poderes, reconocimiento y legitimación social. Pero sus agentes protagónicos han acabado siendo los insurgentes sin rostro, cuyo único horizonte de sentido consiste en no poder ya vivir sin la policía». Ponerlo así, después de todo lo ocurrido, es saltarse el carácter criminal de este gobierno, avalado por cinco informes de organizaciones de derechos humanos. Poner el acento allí es, de nuevo, tomar al carácter anímico o épico del asunto, como si el propósito mismo fuese la algarabía revolucionaria; como si, merodeando las correctísimas pero inservibles frases del Rector Kantiano, lo pulsional fuese causa fundamental, y no un elemento más a analizar.
Decir que la violencia callejera es minoritaria no es desconocer su fuerza en momentos claves. Asimismo, reflexionar sobre su fuerza y utilidad, no es divinizarla. Si nos hundimos en sus raíces, la política es esa discusión, pero higienizada. ¿Acaso hemos visto alguna vez en horario prime la discusión fina en torno al saqueo de grandes multitiendas vs el saqueo a los pequeños comercios? ¿Por qué, si esos datos claramente existen, no los tenemos a mano y hablamos en serio de los límites que tenemos quienes, razonablemente, NO condenamos homogéneamente la violencia? «No se trata de institucionalizar la violencia sino de que su ímpetu irradie lo que habrá», me dice un amigo, estudiante de derecho. ¿Está, acaso, legitimando la violencia? ¿Debemos preocuparnos, quizá, por el futuro de Chile que, eventualmente, podría caer en manos de este tipo de personas? Mi opinión es que no. Podemos estar tranquilos. Doy fe que es el tipo de personas que, como uno, asume que la policía es necesaria al mismo tiempo que sabe que, así como está, no sirve. Personas razonables que, eventualmente, le gritan cosas a carabineros, parecido a como los militares, hace ya un año, en pasajes periféricos mal iluminados y apuntando con sus fusiles, le gritaban «¡Corre conchetumadre!» al menor de edad a quien previamente, y por razones que aún no quedan claras, habían tenido haciendo sentadillas y flexiones de brazos; parecido, también, a como, desde el altavoz del vehículo policial, el funcionario público encargado de resguardar el orden suelta un «¡Qué mirai maraca culiá!» a la mujer que, con su pañoleta verde, les grita, en todo su derecho, «¡Violadores!». Convengamos, entonces, que condenar es el rezo moderno ante la sacralidad del Estado que yace en su desnudez obscena. Obscena en su acumulación, obscena en el desbordamiento de registros; obscena, sobre todo, en la distancia que hay entre aquella acumulación de crímenes y abusos y el lenguaje limpio y televisivo que intenta construir ficciones de gobernabilidad, como una costra, alrededor de la perversión instituida.
Por poner solo un ejemplo, si alguien opinara que la legitimidad de la barricada alcanza su peak en el momento en que el trabajador alimenta el fuego que inició el insurgente sin rostro, yo estaría de acuerdo. Sin embargo, para siquiera llegar a ese punto, no nos sirve la condena y su suspensión reflexiva: hay que entrar positivamente a la violencia, diseccionarla y estudiarla, probablemente del mismo modo que Jung propone enfrentar aquello que denomina la sombra. Porque el joven que quemó el Cristo no es, como escribe Oporto, «otro fascista más» y, si bien es posible que haya familias que salieron a «depredar los supermercados, sólo para tener más», también hubo saqueo y repartición, saqueo y reventa o, como quedó registrado, saqueo y quema inmediata de los objetos. Eso por no mencionar a quienes depredaron para poder comer. Tal ejercicio ayudaría a que algunos entendieran, por ejemplo, la especificidad de la primera línea. Y con esto pienso en cierto profesor que admiro, pero que olvidó que la cronología indica que primero fueron las mutilaciones oculares y luego la multiplicación de los escudos.
Podemos, efectivamente, tener distintas opiniones sobre la violencia, pero contentarnos con la condena transversal es hacer cosplay de Matías del Río, esto es, omitir el hecho de que la violencia ya está en curso, y el panorama no es nada auspicioso. Lo curioso es que, en nuestro país, decir este tipo de cosas te pone a la izquierda de la izquierda, o derechamente afuera del mapa, es decir, del logos televisivo que, pese a la mala reputación de dicho medio, sobrevive a través de la condena como dispositivo de irreflexividad y restauración del crimen instituido. El cinismo de la condena transversal es sencillo y a estas alturas quienes descansan allí, lejos de ignorar, han tomado una decisión: La de equiparar la violencia del Estado a la cometida por civiles. Como almas bellas aferradas al imperativo categórico de la norma, adjudicando ideologías —e incluso ánimos de infundir terror— allí donde las personas exigen vivir y compartir con dignidad. ¿Cuán lejos estamos de entender que el respeto y la legitimidad no se decretan sino que se construyen? Tan lejos como aquellos que hoy defienden a la policía como si fuera un club deportivo o un amigo que ha caído en desgracia.
Por otra parte, no toda alusión al contexto es incitadora o justificatoria, sobre todo cuando hablamos de una violencia que opera contra objetos antes que contra personas. Sin embargo, justo en este punto Lucy Oporto nos advierte: «Si la destrucción de los objetos precede a la destrucción de las personas, entonces la imposibilidad de la espiritualización de la materia y de los objetos precede a la imposibilidad de la espiritualización y la conciencia de las personas, o a su disolución y pérdida, manifestadas en su cuerpo y su alma arrojados al abismo». Si con esto quiere decir que toda destrucción, por ejemplo, de lo público, sugiere negarle a la ciudadanía el derecho a apropiarse y otorgarle significado a su entorno, yo insistiría en que apropiarse del significado de la destrucción también es una opción que debe entrar en la ecuación. Y de nuevo: Podemos o no estar de acuerdo con los actos mismos, sin embargo, el hecho de que para una parte no menor de la población estos hayan adquirido sentido es un fenómeno a analizar, no a negar, que es lo que hace la condena. ¿Acaso el temor a asumir que a veces nos permitimos el caos va a lanzarnos irrevocablemente al abismo? Bastaría con asumir que la barricada y el saqueo no son, de suyo, lo otro de la razón y empezar a establecer posiciones.
La autora comprende claramente —y así queda refrendado en Los perros andan sueltos— el carácter cualitativo que distingue a la violencia estatal de la civil, sin embargo, no hace mención a la fisura actual en el contrato social que, bajo el fórcep de un mezquino 1% de formalizados del total de querellados por torturas y demaces delitos contra la población, solo se agranda, acercándonos cada vez más a la peligrosa paradoja de quién nos defiende de aquellos que deberían defendernos. Lejos de estas consideraciones, su análisis contingente se centra en cierto carácter circular de la violencia. Si el encapuchado ya no puede vivir sin la policía, asimismo las víctimas replicarían su calvario, cuestión que para Oporto puede rastrearse en las funas que serían, en sus propias palabras, «un linchamiento transfigurado, que impide a las propias víctimas de la violencia desprenderse de la representación persecutoria». Puesto así, pareciera interesarle más cierta divinización de la víctima por parte del poder antes que el hecho simple y llano de que, con o sin divinización, las víctimas estén allí. Sus argumentos, que vienen de la lectura de Rene Girard, junto a todo lo que quisiéramos discutir al respecto, exceden el propósito y espacio de estas anotaciones; quizá, para la próxima.
El esquema interpretativo de Oporto es internamente coherente, sin embargo, y como he intentado mostrar aquí, sus categorías funcionarían mejor si aceptaran intersectarse con otras, dejando al lumpenfascismo como un elemento más y no como el carácter mismo de la revuelta. No todo es hedonismo, no todo es lumpen, no todo es virtud, ni todo intento de decir nosotros es necesariamente totalitario. Recuerdo a cierto escritor que decía que llamarle Dignidad a una plaza era una cuestión norcoreana, dictatorial. Para él también, estos apuntes que solo intentan mostrar que entre el supuesto amor al fuego y la identificación furiosa y enajenada con los símbolos existe algo así como un mundo entero, lleno de hombres y mujeres razonables que ni queman ni escriben columnas desde la amargura y aun así quieren que toda esta mierda cambie.
____________________________________________________________
[1] Carta de Lucy Oporto a Bifo: http://letras.mysite.com/lopo060220.html




